Extractos - Ken Wilber
Ciencia y religión
Nota introductoria por Ken WilberLo único que puede curar los sentidos es el alma y no hay
Oscar Wilde
nada que pueda curar el alma aparte de los sentidos.
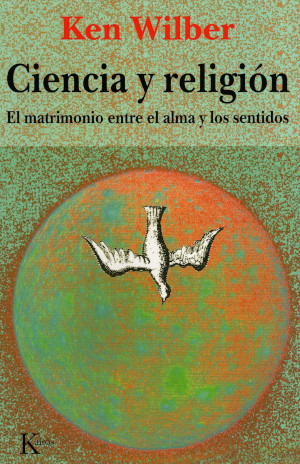
No resulta fácil determinar la fecha exacta de nacimiento de la ciencia moderna. Son muchos los eruditos que afirman que tuvo lugar, aproximadamente, en torno a 1600, cuando Kepler y Galileo recurrieron a la medición para cartografiar el universo. Pero, naciera cuando naciese, la ciencia moderna fue, en muchos sentidos ―y casi desde sus mismos comienzos―, enemiga declarada de la religión establecida.
Obviamente, la mayor parte de los modernos científicos siguieron creyendo en el Dios de la Iglesia y eran muchos los que suponían honestamente que el libro de la naturaleza estaba revelándoles las leyes arquetípicas de Dios. En cualquier caso, sin embargo, el método científico actuó como una especie de disolvente universal que fue corroyendo, de manera lenta, inevitable y dolorosa, el metal milenario de la religión, disgregando sus principios y dogmas fundamentales hasta el punto de tornarlos irreconocibles. En el curso de unos pocos siglos, los seres humanos inteligentes de todos los campos de la vida llegaron a negar la existencia misma del Espíritu, una conclusión que hubiera resultado inaceptable para cualquier época anterior.
Pero, a pesar de los ruegos de las personas compasivas de ambos bandos, la relación existente entre la ciencia y la religión en el mundo moderno ―es decir, en los últimos tres o cuatro siglos― apenas si ha cambiado desde la época del desafío de Galileo, cuando los científicos decidieron cerrar la boca a cambio de que la Iglesia no les quemara en la hoguera. Porque, dejando de lado algunas notables excepciones, la historia demuestra palpablemente la desconfianza ―y a menudo el desprecio― mutuo existente entre la ciencia ortodoxa y la religión ortodoxa.
Esta relación ha sido muy tensa y se ha convertido en una especie de guerra fría filosófica de alcance universal. La moderna ciencia empírica ha alcanzado logros verdaderamente admirables, como la erradicación de enfermedades como el tifus, la viruela y la malaria, que angustiaban y atormentaban al mundo antiguo; la invención de prodigios que van desde el avión y la torre Eiffel hasta la lanzadera espacial; descubrimientos en las ciencias biológicas que nos permiten atisbar el misterio mismo de la vida, y avances en el campo informático que han revolucionado literalmente la existencia humana, por no mencionar el hecho de haber llegado a colocar al ser humano sobre la faz de la Luna. A juicio de sus defensores, la ciencia ha logrado tales hazañas porque utiliza un método coherente para descubrir la verdad, un método empírico y experimental que no se basa en mitos, dogmas y afirmaciones indemostrables sino en datos. En opinión, pues, de sus defensores, la ciencia ha realizado descubrimientos que han eliminado mucho dolor, salvado muchas vidas y hecho avanzar el conocimiento muchísimo más que cualquier religión y su Dios celestial. Desde este punto de vista, pues, la única salvación real posible con la que cuenta la humanidad no consiste en proyectar las capacidades potenciales del ser humano en un ilusorio Gran Otro ante el cual humillarnos y rezar de un modo indigno e infantil, sino en depositar nuestra confianza en la verdad científica y en su progreso.
Pero hay una cosa muy curiosa sobre la verdad científica porque, según afirman sus defensores, la ciencia está básicamente exenta de valores, la ciencia no nos dice lo que debería ser ni lo que tendría que ser sino lo que es: un electrón no es bueno ni malo, es simplemente lo que es; el núcleo de la célula no es bueno ni malo, es simplemente lo que es; un sistema solar no es bueno ni malo, es simplemente lo que es. Consecuentemente, la descripción o elucidación que la ciencia hace de los hechos básicos del universo tiene muy poco que decirnos acerca del bien y del mal, de lo adecuado y de lo inadecuado, de lo deseable y de lo indeseable. Porque si bien la ciencia puede hablarnos de la verdad, no puede decirnos nada acerca del modo de utilizar sabiamente esa verdad. En este sentido permanece ―y siempre ha permanecido― muda porque ésa no es su función, no ha sido diseñada para ello y no tiene, en consecuencia, la menor culpa de su mutismo. La ciencia, dicho de otro modo, no opera dentro del campo de la sabiduría ni del valor sino de la verdad.
Y ese silencio es el que ha ocupado la religión. Los seres humanos parecen condenados al significado, condenados a buscar el valor, la profundidad, el respeto, la importancia y el sentido de su existencia cotidiana. Y, si la ciencia no proporciona esas cosas ―porque, de hecho, no puede proporcionarlas―, el ser humano las buscará en cualquier otra parte. Existen literalmente miles de millones de personas de todo el mundo que buscan en la religión el significado básico de su existencia, algo que proporcione coherencia a su vida y les brinde directrices acerca de lo que es bueno (como el amor, el cuidado y la compasión, por ejemplo) y lo que no lo es (como mentir, estafar, robar y matar, por ejemplo). A un nivel más profundo, la religión ha afirmado siempre ofrecer métodos para establecer contacto con el Fundamento último del Ser. Dicho, pues, en pocas palabras, la religión brinda lo que considera que es una auténtica sabiduría.
La coexistencia, pues, entre los hechos y los significados, la verdad y la sabiduría, la ciencia y la religión, resulta un tanto extraña. La ciencia, exenta de valores, y la religión, preñada de ellos, se afanan por conquistar este pequeño planeta mientras contemplan con suspicacia a su adversario en un curioso duelo de titanes en el que ninguno de los contendientes parece ser lo bastante fuerte como para vencer definitivamente al otro ni lo suficientemente bondadoso como para rendirse ante él. Es como si el reto de Galileo se reprodujera instante tras instante atrapando consigo a la sufrida humanidad
Puesto que los locos se lanzan de cabeza donde los ángeles temen entrar, no veo impedimento alguno en tratar, en este libro, de integrar a la ciencia con la religión. Si usted es un creyente ortodoxo, sólo le pediré que se tome un respiro y vea dónde puede conducir este intento, no creo que, por ello, le dé un colapso. Porque mi punto de partida es que, para que este matrimonio sea auténtico, debe contar con el libre consentimiento de ambos cónyuges o, dicho de otro modo, que lo que vamos a exponer a continuación resulte aceptable tanto para la ciencia como para la religión.
En el caso de que usted, por el contrario, sea un científico ortodoxo, sólo quiero sugerirle que, al igual que habrá hecho mil veces en el pasado cuando se ha ocupado de un problema, no se centre en una solución concreta y deje que la curiosidad y el asombro le sorprendan. Deje simplemente que el asombro impregne todo su ser hasta que le saque de sí mismo y le permita adentrarse en el incierto misterio que supone vivir en este mundo, un misterio que los hechos solos nunca podrán llegar a llenar. Porque, si el Espíritu existe, es precisamente ahí donde descansa, en el camino del asombro, un camino que se halla inscrito en la esencia misma de la ciencia. Es muy posible que entonces pueda descubrir, en medio de esa apasionante aventura, que la búsqueda del Fundamento Último nunca exige el abandono del método científico.
¿Y no es cierto que todos nosotros sabemos cómo asombrarnos? En las honduras de un Kosmos demasiado milagroso como para creerlo, en las alturas de un universo demasiado maravilloso como para venerarlo y en el seno mismo de un asombro que trasciende todas las fronteras, comienza a escucharse el susurro de una voz. Tal vez, si permanecemos muy atentos, podamos oír, desde el núcleo mismo de esta infinita maravilla, la bienaventurada promesa de que, en el corazón mismo del Kosmos, la ciencia y la religión aguardan para darnos la bienvenida a nuestro verdadero hogar.
K.W.Boulder, Colorado
Verano de 1997