Extractos - José Díez Faixat
La gran ilusión
Por José Díez Faixat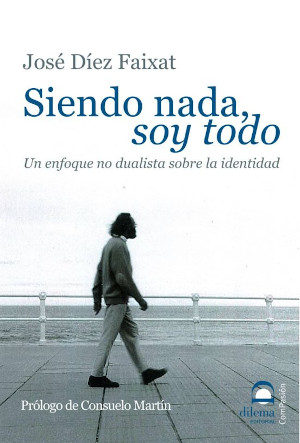
En algunas tradiciones orientales se conoce como avidya, o ignorancia fundamental, el olvido de la propia naturaleza real, motivado por la identificación con una entidad presuntamente autónoma. Es un concepto que tiene cierta similitud con la idea de pecado original, planteado en Occidente, que hace referencia a la pretensión del ente finito de ser como Dios. Se trata, básicamente, de tomar lo relativo por absoluto, de atribuir substancialidad a lo puramente fenoménico, de ver el Sí mismo en lo que es tan sólo uno de sus reflejos. El ser individual, oscurecido por esta distorsionada visión, concibe su existencia como un hecho separado de la totalidad de las cosas y de su fuente común. Considera su individualidad como un centro independiente y libre, y, desde ahí, contempla el resto del universo como meros objetos de su deseo o repulsión.
Nuestra sensación habitual de ser individuos separados y "metidos dentro de un saco de piel" es una alucinación. Tenemos una percepción falsa y engañosa de nosotros mismos como seres encerrados en un cuerpo y una mente, aislados y enfrentados a un mundo exterior, ajeno y extraño. Sufrimos la pretenciosa ilusión de ser personas autónomas, dueñas y controladoras de nuestras propias acciones, aunque nos movamos mecánicamente bajo el dictado de los apegos y los miedos. Nos encontramos hipnotizados por la idea errónea de ser individuos segregados y permanentes, y pasamos la vida defendiendo esos fantasmagóricos personajes, al precio de una perpetua ansiedad y crispación. No nos damos cuenta que aferrarnos al presunto ego duradero es abrazarnos a la muerte, porque él es, precisamente, el mayor obstáculo para el descubrimiento de la vida eterna de nuestro verdadero Sí mismo. La máscara individual es lo que nos impide ver nuestro auténtico rostro divino.
Todo planteamiento sobre la realidad llevado a cabo desde esa ficticia entidad separada que creemos ser, es radicalmente ilusorio. En este sentido, la filosofía vedanta denomina maya, o ilusión, a "toda experiencia constituida por la distinción entre sujeto y objeto, y que emana de la misma". Identificados con un individuo finito, imaginarnos vivir en un universo de cosas independientes, introduciendo, así, divisiones y dualidades en la eternamente inseparable realidad única. Todas esas divisiones son un mero juego de apariencias relativas, pero, cautivados por el engaño de maya, actuamos como si fueran reales, y olvidamos la evidencia de la intrínseca no dualidad de cualquier polaridad percibida en el mundo manifestado. Ofuscados por esta ilusión fundamental, intentamos atrapar con nuestros rígidos conceptos el cambiante flujo de las formas, atribuimos permanencia y substancialidad a lo que no es sino mero fenómeno y fugacidad, e ignoramos por completo el fundamento vacío del que todo surge a cada instante.
Pero maya no es sólo la engañosa ilusión de las perspectivas duales, sino también el poder creativo de la vacuidad plena para adoptar una apariencia fenoménica, es decir, el principio mismo de la manifestación. El mundo no es, según este enfoque, una pura visión fantástica y delirante, sino que, en grados diversos, revela la realidad última e inefable. Toda revelación es siempre, simultáneamente, un ocultamiento. Ambos aspectos están inexorablemente interrelacionados. La luz necesita de la oscuridad para ponerse de manifiesto. Los aspectos positivo y negativo de maya son inseparables. Por eso, aunque el conocimiento sujeto-objetivo, dual e ilusorio, ignora radicalmente la realidad esencial, no se puede prescindir de él si se aspira a desvelar el verdadero conocimiento, porque todo quedaría reducido a una simple nada estéril. Pero, del mismo modo, no conviene olvidar, tampoco, que conformarse con ese conocimiento dual equivale a permanecer encerrado perpetuamente en un conflictivo mundo ilusorio.
Afirmar que el mundo fenoménico es maya no quiere decir que sea irreal, o que no exista en absoluto. Simplemente indica el carácter relativo ―no absoluto― de la existencia dual, asignándole, así, el lugar que le corresponde en el orden de las cosas. Es decir, que el universo fenoménico no es auto-subsistente y que los entes finitos que lo componen no son independientes, sino que todo ello no es otra cosa que la manifestación relacional de la plenitud vacía, la apariencia formal de la invisible vacuidad. En la tradición advaita, o no dualista, se realiza una triple y paradójica afirmación: "el Ser absoluto es real, el universo es ilusorio, el Ser absoluto es el universo". Con ello se trata de sugerir que los fenómenos son reales cuando se los experimenta como formas fugaces del eterno Sí mismo, pero ilusorios si se los comprende como entidades separadas del Yo infinito. Lo que se niega, pues, es que el mundo sea real en sí mismo, pero no que el mundo sea real como expresión del único Yo inmutable. Es decir, lo ilusorio no es el universo en sí, sino nuestra percepción dual del universo como realidad objetiva y ajena al Sí mismo.
Se ha dicho que "si las ventanas de la percepción fuesen limpiadas, cada cosa aparecería al hombre como verdaderamente es, infinita". Esto resulta posible porque el vacío no es diferente de las formas. No hay dos realidades, sino una única realidad que abarca, simultáneamente, lo absoluto y lo relativo, brahman y maya, el noúmeno y los fenómenos. Por eso, el mundo ilusorio puede descubrirse como el mundo real cuando dejamos de estar atrapados en el yo limitado y, desde la vacuidad, abrazamos el flujo eterno de las formas fugaces. De este modo, el mundo de maya no desaparece, ni se diluye en la nada, sino que, simplemente, pierde la presunta autonomía que le atribuíamos, mostrándose como lo que realmente ha sido siempre: un reflejo espontáneo de la plenitud vacía en sí misma, de sí misma, para sí misma. Estábamos tan distraídos con el juego de las apariencias finitas, que habíamos olvidado al único y eterno Sí mismo que las constituye y comprende, a la luminosa fuente capaz de crear toda esa ilusión fenoménica sin quedar engañada en ningún momento por ella.
En muchas ocasiones se ha comparado esa realidad fenoménica con un inmenso sueño cósmico proyectado desde el Sí mismo. Así, se ha planteado que el universo es "un gran sueño soñado por un único ser en el que todos los personajes también están soñando". Todo sucede como si el único Yo infinito estuviera imaginando el mundo a través de sus innumerables reflejos individuales, y la totalidad de los elementos parciales se unieran, de este modo, en una gran sinfonía global. La principal diferencia entre el gran sueño universal que construimos entre todos en el estado de vigilia, y el pequeño sueño personal de nuestro particular estado onírico, sería el ámbito del soñador.
Puede resultar sugerente establecer esta similitud entre las experiencias de vigilia y de sueño, como hemos apuntado en las primeras frases de este ensayo. Sería una forma de intuir que nuestra actual convicción de ser entes finitos enfrentados a un mundo externo, substancial e independiente, podría ser realmente, un puro sueño del eternamente despierto Sí mismo, un mero juego de formas fugaces en, de y para la inmutable energía-conciencia originaria, un creativo artificio de la infinita vacuidad divina para contemplar su rostro invisible.
En el fondo, no somos ningún personaje o imagen del sueño cósmico, sino que nuestro verdadero Yo es quien está soñando el universo entero, momento a momento. Cuando permanecemos desidentificados de todo, al no limitar nuestra identidad a una parte del paisaje total, descubrimos, más allá de cualquier género de duda, que todo cuanto se ve en el gran sueño del mundo existe, íntegramente, en nuestro Sí mismo eternamente lúcido. "Sólo con un gran despertar se puede comprender el gran sueño que vivimos", se dice en un antiguo texto taoísta. La iluminación, el "despertar", tiene lugar, precisamente, en ese instante sin tiempo en el que surge la completa certidumbre, la diáfana evidencia, de que somos el soñador de la totalidad del mundo de las formas, y de que siempre lo hemos sido, aunque no aparentáramos darnos cuenta de ello. Pero, ciertamente, aquí y ahora, ya somos Eso.